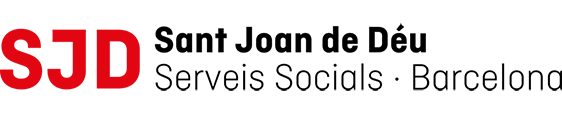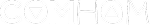Cuando la inclusión perpetúa la exclusión: repensando la lucha contra la pobreza
Una reflexión sobre las políticas que combaten la pobreza a partir del concepto de nuda vida de Giorgio Agamben.

Tere Bermúdez

Este verano he vuelto a leer Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida de Giorgio Agamben. Para el autor la nuda vida es la vida despojada del poder político y contrapone la nuda vida con la existencia política, zoé-bíos, a modo de exclusión inclusiva.
Para Agamben, la modernidad política y las sociedades contemporáneas están marcadas por la relación entre soberanía y la biopolítica, donde el poder no se limita sólo a la legislación y control social, sino que interviene en la vida misma. La inclusión y exclusión de las personas en la política y el derecho depende de esa distinción entre vida política y nuda vida.
El enfoque del autor muestra cómo la política moderna lejos de proteger la vida puede transformarla en objeto de control y cómo los seres humanos pueden ser reducidos a su nuda vida, en ciertas circunstancias.
El libro profundiza en este concepto y lo analiza en relación al estado de excepción, aunque aquí me centro en una reflexión personal, a partir de su pensamiento, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El concepto de nuda vida se refiere a una vida reducida a su mínima expresión, una vida que se encuentra fuera del ámbito de la política, excluida de la ciudadanía y de las protecciones jurídicas. Como la vida de muchas personas migradas en situación administrativa irregular que se encuentran en nuestras calles y que no están incluidas en la “Ley” ni en el ámbito del derecho, pero al mismo tiempo están bajo el poder absoluto de quien gobierna.
El concepto de exclusión inclusiva que utiliza Agamben me lleva a reflexionar sobre las políticas actuales que con el objetivo de incluir a las personas en la sociedad, lo que provocan es perpetuarlas en una exclusión permanente. Una exclusión inclusiva, es decir, que sirve para incluir al que es expulsado. En un juego de palabras se refiere a un sistema social que relaciona lo que está dentro y está fuera, la alienidad y la intimidad, la excepción y la norma, la pertenencia y la expulsión.
Giorgio Agamben toma como referencia la biopolítica de la que habla M. Focault y es que en la modernidad de los siglos XIX y XX la política toma la vida de las personas para hacer de ésta su centro de atención e intervención. Es decir, no se trata de gobernar sobre las instituciones y las leyes, sino que se trata de la politización de la vida, de la gestión de las vidas de las personas en el ámbito biológico, social y político. En palabras del autor "la política occidental es desde un inicio una biopolítica y de esta forma hace en vano cualquier intento de fundar las libertades políticas en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas".
Desde este marco teórico me pregunto por cómo se politiza la vida de las personas que viven en situación de pobreza y exclusión y especialmente las personas migradas y cuáles son las políticas con las que se aborda esta cuestión.
La persona que realiza un proceso migratorio huyendo de la pobreza, la violencia y la muerte cuando llega a nuestras ciudades se encuentra en una situación de indefensión dado que no es considerada ciudadana, no tiene derechos y es excluida; pero sí que es objeto de intervención política. La persona se encuentra doblemente capturada y se expone a una violencia estructural y social donde no se la quiere y al mismo tiempo se la controla, se la detiene y se la priva de libertades. Son las vidas sacrificables, eliminables políticamente a la que puede darse muerte social en el sentido metafórico de la palabra, tal como llama Agamben.
Y las políticas sociales no están al margen de la política migratoria u otras, puesto que reproducen el mismo esquema de exclusión inclusiva o inclusión excluyente. Las políticas actuales deciden sobre el valor y el disvalor de ciertas vidas y hace de esta decisión el corpus teórico de sus estrategias de abordaje y de sus leyes y marcos reguladores.
Tomando las palabras del autor "la separación entre el humanitario y el hecho político que vivimos en la actualidad es la fase extrema de la escisión entre los derechos de las personas y los derechos de los ciudadanos". Es decir, no siempre quien tiene (o debería tener garantizados) derechos humanos tiene garantizados los derechos de ciudadanía.
La falta de garantía de derechos para estas personas las hace caer directamente en la pobreza y exclusión, por tanto, es necesario analizar la estructura jurídico-política en la que los acontecimientos se dan. Para entender el contexto en el que viven parte de nuestros vecinos y vecinas tenemos que indagar sobre los procedimientos jurídicos y los dispositivos políticos que hacen llegar a privar de derechos y prerrogativas a unos seres humanos, hasta el punto de que cualquier tipo de acción contra ellos y ellas no se considera como una vulneración de derechos (como por ejemplo el internamiento en CIE, las batidas policiales, las redadas policiales, la atención sanitaria, etc.).
Debemos aprender a reconocer la matriz (la organización social) a partir de todas sus metamorfosis, tanto en las zones d’attente[1] de nuestros aeropuertos como en ciertos espacios de nuestras ciudades (la no ciudad). La matriz no aparece siempre de forma explícita o violenta. Se transforma, adopta nuevas formas, más sutiles, más cotidianas. Agamben nos invita a reconocer estas transformaciones.
Las políticas sociales que tienen el objetivo de abordar y erradicar la pobreza y la exclusión deberían también reconocer “la matriz” con las que han sido pensadas y diseñadas, ya que en buena parte excluyen a quienes pretendían incluir, los sitúan fuera del orden normativo, de los criterios de acceso, de los mayores de sus necesidades, de los recursos, de las prestaciones antileitmotiv.
Hoy el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, conviene recordar que la pobreza no es sólo una cuestión de carencia de recursos, sino también el resultado de una estructura política y social que decide quién es reconocido como sujeto de derechos y quien queda reducido a su nuda vida. Las políticas públicas, si quieren ser realmente transformadoras, deben cuestionar la matriz que produce y perpetúa la exclusión, y no limitarse a su gestión.
Es necesario pasar de una lógica de control y asistencia a una lógica de reconocimiento y garantía de derechos. Esto implica revisar los criterios de acceso, las prácticas institucionales y los marcos legales que, a menudo de forma invisible, dejan fuera a las personas más vulnerables. Sólo así podremos avanzar hacia una sociedad en la que nadie sea expulsado de la ciudadanía ni condenado a una existencia precaria e invisible.
En definitiva, erradicar la pobreza exige una mirada crítica y valiente sobre nuestras propias políticas e instituciones, y el compromiso de construir una comunidad política que no excluya, sino que reconozca y garantice la dignidad y los derechos de todas las personas.